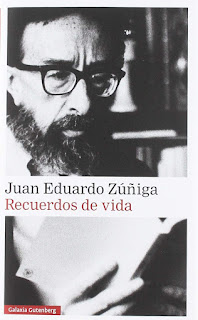La
experiencia literaria viene a decirnos que, contrariamente a lo que
sostenía Hegel, lo
real no siempre es racional, y tal vez el deber de la literatura
consista justamente en explorar esa tierra de nadie que es el alma
humana, con sus impulsos y contradicciones, en un intento por
ayudarnos a comprender el caos en el que está sumergida nuestra
existencia. El escritor, el verdadero escritor –dice Magris–,
es el que logra identificar un orden oculto en lo grotesco y en lo
absurdo de la existencia. La literatura es, por lo tanto, exploración
del mundo y de los abismos que atizan al propio autor, y es
precisamente en esa función donde el ejercicio literario se
convierte en necesidad de visionar el mundo.
El
nuevo libro de Javier Cánaves
(Palma, 1973) trata de dar respuesta a esa correlación existencial
nacida desde la propia creación literaria y el contratiempo de la
rotura del tendón de Aquiles sufrida por él en 2011 jugando al
futbito. Desde esa convalecencia fortuita y su compromiso con la
escritura, una serie de acontecimientos irán saliendo a la luz al
mismo tiempo que la necesidad de escribir se va imponiendo. Mi
Berghof particular (Baile
del sol, 2019) es un ejercicio literario surgido desde la inmovilidad
corporal, un libro movido no tanto por el hombre racional que escribe
un diario, sino por la misteriosa intimidad del narrador que lo
habita, por los fantasmas que se esconden en lo profundo de su ser,
el lugar propicio para desatar su escritura.
Es
posible llegar a pensar que Cánaves
entienda la propia relación con la literatura y los libros, de
manera excluyente, en término de cohabitación intelectual. Así lo
da a entender el narrador del libro: “He convertido mi pierna
impedida y todo lo que la envuelve en material literario”. Y para
reforzarse en ese empeño suyo de abastecimiento, evoca las discretas
palabras del filósofo austriaco André Gorz
que confirman ese mismo sentir: “la primera meta del escritor no es
lo que escribe. Su necesidad principal es escribir. Escribir, o sea,
ausentarse del mundo y de sí mismo para, eventualmente, convertirlos
en material de elaboración literaria. Solo secundariamente se
plantea la cuestión del tema tratado”.
El
objetivo de todo libro, tal como expone el narrador de Mi
Berghof particular no es
otro que poner en marcha la escritura, sin tener que acotar el asunto
a tratar. Lo que le importa es mantener una continuidad, un hábito.
Alude a lo que dice Levrero,
con insistencia, en La novela luminosa:
“Todos los días, todos los días, aunque sea una línea para decir
que hoy no tengo ganas de escribir, o que no tengo tiempo, o dar
cualquier excusa. Pero todos los días”. Ese yo se va revelando
como otro personaje literario más, imposible de esquivar.
Llegados
a este punto, el lector a medida que avanza en su lectura por las
entradas del diario percibe cómo aflora una novela, que es la que se
ha ido apoderando de un texto de diario autobiográfico hasta
convertirse, sin freno ni límite, en otra cosa, en otra inventiva,
en otro artefacto literario. Cada uno de los personajes que van
apareciendo, Alberto
Sancevá, Pedro
Capllonch, Cecilia
Polsen, Jaime
Castell, Nuria
Tamena o Matías
Suárez,
gente de distintas sensibilidades, edades y profesiones
van entrando en acción e intercalándose entre las páginas del
diario en marcha. Todos le acompañarán en su escritura y harán
referencia a una “etapa vital de su educación sentimental”.
Todos estos personajes inventados –nos confiesa el narrador–
tienen algo en común con él, aunque el sanatorio de todos ellos, su
Berghof particular, no se corresponda con el suyo propio.
Resulta
evidente que un libro como este, escrito en un tiempo prolongado de
cinco años, posee diferentes estratos y etapas. Ocurre a menudo que
topamos con libros tan complejos como nosotros mismos. La lectura de
Mi Berghof particular
resulta precisamente más compleja que la impronta de su escritura,
ya que nos ofrece más variantes y tiene un abanico más amplio
de posibilidades de correspondencia. Habrá que tener en cuenta lo
que decía a este respecto Borges,
cuando afirmaba que la lectura es una actividad más abstracta que el
acto de escribir y, por consiguiente, es más susceptible de
interpretaciones.
Dice
Cánaves, por boca de
su narrador, que este diario-novela le ha servido y le sirve para
expulsar ese impulso de iniciar otra nueva novela, aunque
inevitablemente le lastrará para una historia futura. La literatura
es esa especie de esfinge, de sirena, que nunca desiste en su
ambición de volver a aparecer en el escritorio para seguir
respondiendo a las grandes interrogantes de la existencia y del
hombre.
Esta
es una obra ambiciosa en la que también están presentes la pasión
y el amor, el libro más arriesgado de su autor, un making
of de la creación
literaria, un texto que vaga por las entrañas de la escritura, por
la vida y por el tiempo, mediante una estructura de cajas chinas.
Javier Cánaves
muestra todos los entresijos de su reinvención artística y de su
vocación de escritor desde el propio laberinto creativo, un lugar no
exento de melancolía y doble vida.