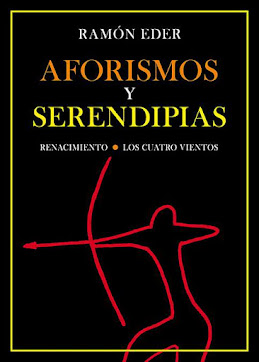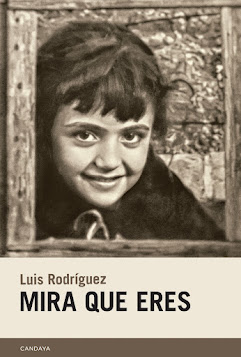En Aforismos y Serendipias (Renacimiento, 2021), su nuevo libro, no pierde comba en ello, sino que sostiene su crédito más si cabe en ese menester suyo de escribir sin pedantería y hacernos pensar o poner en entredicho algo, y, de camino, proveernos de una mueca risueña. Dice y subraya Eder, con cierta retranca, en el brevísimo prólogo del libro que: “El aforismo quizás ya no sea una sentencia breve y doctrinal como siguen diciendo los lentos diccionarios (...), el aforismo más valorado hoy día por el lector libre y experimentado –añade– es el que consiste en una breve frase inteligente que le haga prensar provocándole la sonrisa”. El término serendipia, bien traído al título, viene a poner énfasis al matiz etimológico de la propia palabra, igual que a imprimir carácter al sentido práctico y genuino del aforismo en cuanto a hallazgo afortunado.
Dice Ramón que “Escribiendo aforismos se encuentran serendipias”, y si él lo afirma, debe de tener razones suficientes para constarlo, ya que la casualidad también cuenta, ¿O no fue una serendipia el descubrimiento de la ley de la gravedad de Newton? Pero ya sabemos que la ironía y el humor son dos ingredientes fundamentales en el cocinado de sus aforismos. Leamos algunos de sus asertos: “Piensa mal y te caerás de un guindo”; “Los hay que están enamorados pero son asintomáticos”; “Sacar dinero de un cajero eleva nuestra autoestima porque parece que hacemos magia potagia”; “El nuevo Heráclito: «Todo influye».” Cada epifanía suya, ceñida al desparpajo de una reflexión, a la humorada insólita de una experiencia o al asombro de un paseante dispuesto a mirar lo que tiene de extraño el mundo que le rodea, es suficiente para ofrecernos una impronta tras otra con la que desatar una broma inteligente, apañada o sarcástica.
En ocasiones mira también hacia el lado menos amable de la vida, y hasta se sumerge en resaltar la contrariedad que supone aceptar la realidad, ya sea una ocasión perdida o la soledad de un día anodino, para concluir que eso mismo no es más que algo común a todos y, en cierto modo, poético, que sucede a menudo y de lo que se aprende mucho. Valgan estas cinco perlas: “Es melancólico ver a un cisne solo”; “No poder volar también es una minusvalía”; “La paradoja de la vida es que hay que vivir como si fuéramos libres sabiendo que no lo somos”; “De lo que se trata es de llenar el día de instantes maravillosos”; “Hay que cambiar mucho en la vida para seguir siendo el mismo”.
Son más de cuatrocientas muestras de vislumbres en las que caben paradojas, relámpagos, pepitas, humoradas, minucias refinadas, sutilezas, nostalgias del latín, regusto por lo clásico, agudezas o instantáneas que tratan de decir algo que merezca la pena ser leído y recordado. Porque a Eder lo que le apasiona del juego de la vida y de las palabras es desvelar algunos de sus secretos que no se ven a simple vista: “Hay aforismos que no dicen una verdad pero que son muy buenos porque desenmascaran una mentira”; “A las buenas personas le sientan bien tener cierta picardía; “Los libros con faja elogiosa parece que quieren tapar algo”; “A los pestillos de las puertas les debemos muchos ratos de felicidad”; “Jugar al ajedrez nos enseña a no caer en trampas tontas”; “Leer no te hace más inteligente pero te hace menos tonto”...
Uno, confeso ederista, confirma que Aforismos y Serendipias se revela como una etapa prolongada de una feliz estancia en el territorio de un género donde el autor conecta y se siente como Pedro por su casa, un suma y sigue sostenido y vivaz que perpetúa su apuesta deliberada de no caer en la trampa de lo obvio, ni en la mera ocurrencia, un libro consecuente con ese talante, que no se corta un pelo, que se lee con sumo gusto y que, desde luego, pone su atención y gracia en tantos asuntos de la vida cotidiana que nos van y nos vienen.