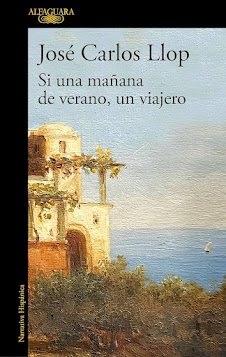Llop es un escritor sutil y hondo al que le gusta cuidar el huerto de las palabras y escuchar el rumor del mar, alguien convencido de que la tarea de escribir es refugio y exilio voluntario, que sabe que los días sin escribir son días de purgatorio y que, por eso mismo, aprender en la sequía debe servir, como decía Iris Murdoch, para «mirar con fuerza al mundo, que se presenta misterioso e irreductible». Todo cobra sentido para él cuando se cuenta y, en ese sentido, Si una mañana de verano, un viajero (Alfaguara, 2024), su nuevo libro, incorpora un buen repertorio de memoria personal, historia y lecturas que aspiran al reencuentro de sus vivencias en esa escritura del yo que repara y fabula en torno al tiempo del narrador, como testimonio y recuerdo vivo, como señala en sus primeros lances: “Y si escribimos sobre una casa o un paisaje donde vivimos tiempo atrás, el vacío será doble, pero es necesario el tiempo que construye ese vacío para poder hacerlo: escribir, digo”.
Con un título recurrente, que evoca a Calvino, el juego de escritura propuesto por Llop, va más allá de intercalar una sucesión narrativa en su Mallorca natal. Responde a un marcado itinerario entretejido por la memoria y el tiempo para conformar un recuento de referencias a lecturas y evocaciones paisajísticas expuestas bajo una voluntad primorosa de estilo. Reúne diecinueve piezas que abarcan treinta y tres veranos de estancia en una casa junto al mar, un lugar importante y umbral de su escritura, un rincón reservado para el entendimiento de su realidad e imaginario: “No sé si fue la casa de la vida, pero sí lo fue de mi literatura, al margen de los calendarios y las obligaciones y devociones de mis contemporáneos”. Hace también recuento de su vida y su relación lectora con otros autores. Mira los estantes de su biblioteca y contempla los libros de otros y los suyos como recuerdos vivos.
Sus paseos por la isla le brindan la contemplación singular del paisaje y, a su vez, le dan pie a rememorar a aquellos otros autores que le dieron compañía en sus treinta y tres años de vida junto a Cavafis, Elizabeth Bishop, Proust, Rilke, Virginia Woolf, Philip Roth, o los más nombrados, Durrell y Chatwin. Cada uno de ellos le proveen pasajes del mito del mar y, a su vez, de la experiencia del tiempo y su fugacidad, así como de constatar que la vida es una constante reescritura del ayer, una perseverancia de entenderse no sólo consigo mismo, sino también con el entorno y su sentido: “Vivir junto al mar nos adentra en nosotros mismos y haciéndolo revela en nuestro interior un doble de su vastedad. Nunca el vacío, sino la riqueza de esa vastedad”.
En todas estas confluencias se regocija Llop, como dando a entender que ir acumulando años es irse rindiendo a una subjetividad contemplativa en la que cada vivencia y recuerdo posee su propia épica y también su hálito de melancolía. La sensación del libro es haber interiorizado el paisaje, que aquí tiene estatus de personaje, como si todos los veranos fueran el mismo verano, envuelto en un presente mediterráneo que insinúa un mundo clásico. Quizá esto tenga que ver con esa idea de ver el verano como un tiempo de disfrute de la vida, un saber vivir, que converge en la literatura como tiempo recobrado y como otra manera de vivir y de saberse vivo: “Al fin y al cabo, escribir es una forma de leernos –sostiene el propio Llop–. No sólo, pero lo es. Y escritura y lectura poblaron la casa junto al mar”.