La poesía tiene que ver con el pálpito de las palabras, con el movimiento que suscitan y sus significados. En esos encajes entre palabras y estados de ánimo, la poesía sustenta su sentido, y sucede cuando se tocan las vidas de quien la escribe y de quien la lee. Y es ahí, en ese conjuro literario, donde destacan las confluencias de Sanatorio (Renacimiento, 2025), el nuevo poemario de Francisco Javier Guerrero (Córdoba, 1976), un libro que percute en el dolor y su experiencia, en el que lo real se revela como verdad falible, sin más prerrogativas que el desacato y la resistencia, tratando de decir lo que dice sin decirlo y de no decir diciéndolo, bajo la entonación y el aliento de este verso memorable de Dante Alighieri, citado al inicio del libro: «Quien sabe de dolor, todo lo sabe».
Sanatorio despliega 35 piezas, cada una de ellas nominada con un título, por donde transcurren reflexiones, esquirlas y reflejos de la realidad que importa, de la que explora la cercanía y lo indecible de la enfermedad y el dolor que todo lo arremete. Con ellas el poeta sacude al lector con razones y palabras que andan a ras de la lucha del vivir, para incitarnos a pensar en sus golpes, a la lectura de sus contratiempos que zarandean, una y otra vez, nuestra fragilidad. En ese edificio de letras y espacio místico, como así lo nombra Guerrero, nos adentramos en su atlas efímero, capaz de desmontar los escenarios de la certidumbre: Con todos sus temores, sus presagios. / Sus posibilidades. / Se parece a la vida. / O a la inseguridad de quien espera. Pero también, si es preciso, añadiendo algún vislumbre más cuando se trata de exaltar la soledad y el silencio: Ese silencio es todo / lo que hay entre una flecha y el centro de la diana.
El libro avanza por estos derroteros, en un testimonio confesional y explícito, como el de estar en un diván, dispuesto a hacer hablar al poema y que su verdad nos traspase. Si Sanatorio es un universo aparte en el que cada paciente busca su órbita de cura, esa experiencia le vale al poeta, sobre todo, de pulsión interior, de toma de conciencia, de saber que nada vivo es inmune al paso del tiempo y a su estropicio. Es a través de esa indagación física por donde transita Guerrero en lo que somos, pero más aún en ese tic tac o pulso que nos impele a seguir vivos, a encontrarse uno mismo en lo ajeno, mejor aún, entendiendo que lo ajeno nos es propio, como señalan estos otros versos suyos: El cuerpo es un poema / sobre el que se consuman sacrificios. / Puede que la verdad esté en las cicatrices. / Son huellas que no mienten.
Sanatorio es un libro intenso y contenido, curtido de personalidad y de temperamento, de un estado de ánimo lacerado, de agallas y arrojo, un canto en sí mismo, una reflexión desde el dolor, así como una visión interior de las anomalías del cuerpo, una pesadumbre que obliga al lector a asentir por esa fuerza arrolladora de verdad que transmite, desde esa cosmogonía implacable que emerge del sentir de un poeta poseído por una humanidad admirable frente al precipicio al que le va empujando la enfermedad. Su poesía se conjuga con vislumbres de verdad y aliento, a pesar del temporal azotado por la incertidumbre de una curación que se demora. La vida es un combate permanente, un eterno retorno, como así se titula uno de sus poemas que acaba con estos versos tan esperanzadores: Renacer cada lunes como si cada instante, / como si cada sol me partiera los ojos. / Para escuchar la luz. / Y comenzar de nuevo.
Guerrero se arroba, con un estilo sereno y punzante, en un canto a la vida, al amor a la vida, desde esa suerte incierta de acometer un trance doloroso sobrevenido, y mostrarlo con una solvencia moral implícita, sin fingimientos ni ataduras. El lector, siempre ávido de respuestas para alcanzar el asombro, se conmueve cuando está delante de un texto poético, tan sobrio y lleno de verdad como este, capaz de unir una palabra a otra sin estridencia, para después encauzarlas en una secuencia emotiva que germine en el corazón de quien se preste a su lectura, o que logre describir de un modo preciso lo que sucede en el devenir del poema hasta alcanzarnos plenamente. Que no depende solo del acierto del poeta, sino que especialmente nos alcanza por cómo se ha resuelto el poema.





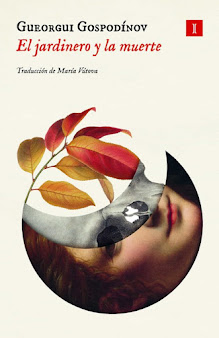
.webp)