León Molina es fundamentalmente un observador del mundo que pisa y de sí mismo, un poeta incardinado con la naturaleza, maestra del silencio y de la que, a su entender, todo parte. Según él, la naturaleza es el nido que incuba las palabras. Hay certezas inmutables en ella de las que extrae su verdad poética, unida a esa percepción simbólica que encarna el contacto con el paisaje. Este poemario de ahora reproduce ese sentir de soplo ligero, cercano y evocador, urdido también con la idea de provocar nuestra curiosidad y discernimiento, sin la inquietud de perderse, como así destaca en los versos finales de uno de sus poemas: Para saber dónde se está / hay que perderse. Pero para un poeta como él, la realidad no basta, es preciso situarla en torno a uno mismo: Si todo gira en torno a ti / no te engañes, es sólo porque todo / gira sin cesar en torno a todo. Su mirada poética discurre a través del tiempo vivido y su espacio natural, sus confluencias literarias, el amor, y el devenir de los días. No hay poema para él sin ventana.
Puntal del aire (Trea, 2024) reúne cincuenta y siete poemas breves, en su mayoría, dividido en cuatro albores creativos por los que transitan una perspectiva vital más sosegada y experimental. Encontramos más enraizado su persistente asombro por la naturaleza y el paso del tiempo: ... la lluvia nos recuerda / que el tiempo sigue arando / como una vieja yunta; por el silencio, la memoria, el amor y el asombro del instante. Hallamos vivencias y ecos desde el significado del paisaje, siempre presente en su poesía: Otros ojos mirarán desde aquí / cuando yo ya no esté. / Frente a ellos estará mi mirada / que ayudó a construir este paisaje. Hay estados de ánimo, resonancias de amor, reflexiones en torno a la vida y evocaciones de días pretéritos y atajos de la memoria. Y en cuanto a su presentación formal, su poesía viene a estar concebida en el estilo que nos tiene acostumbrados: íntima, coloquial y breve, con aire de letanía aforística en la conclusión de muchos poemas, como vemos en estos versos finales de cuatro de ellos: Saber es repetirse ante el ocaso; Soy un hombre final / el último de los que he sido; Todo es verdad cuando se apaga; Nada es humano si no arde.
Molina, poeta de espíritu caribeño y alma herida también por la belleza del haiku, hunde sus pies en la tierra, como el árbol, para cantar a las aves, asomándose a las ramas incontables donde anidan. Sabe el poeta que escribir poesía no es solo tener una verdad, sino encontrar las palabras y los efectos y afectos que vislumbran, ya sea para traernos un pájaro negro e innominado o un diminuto petirrojo, ya sea para contemplar la quietud y el silencio de un bosque conocido: No hay más hondo descubrimiento / que lo nuevo en lo mismo, / los velos que caen de la quietud. Le importa al poeta encontrar su voz en la propia soledad y, así desgranar la voz del mundo: En la quietud miro mi mano/ y el lápiz. Esperando.
No nos equivocamos al afirmar que no hay poesía sin poema y que no hay poema sin poeta, ni lector de poesía que no esté dispuesto a ser parte de un eco de sonidos y sensaciones que puedan devenir en verdad salida de su propia interioridad. Decía Paul Celan que todo el que ha participado en conversaciones sobre lo poético, ha tenido la sensación de que tales conversaciones normalmente pudieran no tener fin, que nacen de la vida y la rebasan. Puntal del aire sugiere una conversación que deviene en empatía y reclama ser escuchada hacia dentro y hacia fuera, un libro cuyo eje central y directriz es la vida, o mejor dicho, el campo, el aire y el bosque copado de poesía.


.JPG)




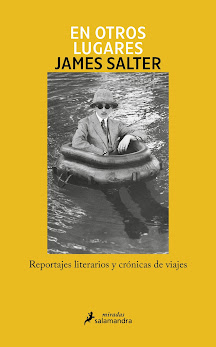


.webp)

