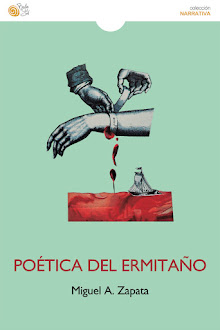En su nueva publicación, El libro de las frases transparentes (Renacimiento, 2025), reúne cerca de cuatrocientos aforismos que validan ese ingenio suyo en asuntos que nos van y nos vienen, de innegable perfil reflexivo e irónico, donde lo acertado, lo persuasivo y lo paradójico se dan cita para el disfrute y la complicidad con el lector. A Eder le importa tocar y sondear el presente como única dimensión importante del tiempo que nos da una cita real con el mundo, como así señala en este aforismo: “El presente es una mezcla de pasado reciente y de futuro inmediato que forma los instantes”. Por eso mismo insiste más adelante en la importancia de vivir el día a día para salvarnos de los espejismos del futuro: “La vida nos da todos los días 24 horas para que hagamos lo que queramos dentro de lo posible”.
De nuevo, hay en esta manera suya de pensar un vuelco al papel de sus observaciones, experiencias y maneras de aprender a ver el mundo, de aprender a vivir en la provisionalidad y en la incertidumbre propia de nuestra existencia: “Todos los días son el día menos pensado”, escribe. Son “frases transparentes”, como anuncia el título del libro, piezas que, como subraya el escritor Juan Bonilla en el prólogo de Palmeras solitarias (2018), “dicen mucho más de lo que por la naturalidad con la que se pronuncian, parecen”. Parecen también frases que ponen colofón a una conversación entre amigos a la hora de despedirse hasta la próxima ocasión: “La vida siempre merece la pena ser vivida pero habría que conseguir que mereciera la pena volverla a vivir”. Eder no se tambalea al escribir con esa peculiaridad suya tan natural de mostrarnos cosas que sabíamos y nos interesan, pero que, tal vez, habíamos dejado reposar en el rincón del olvido.
Lo que sugiere en muchos de los aforismos que pueblan el libro de ahora y que se presentan como pequeños huertos fértiles sobre los que nos hace crecer la curiosidad y la reflexión es, a su vez, una invitación a atreverse a habitar el mundo sin brújula preconcebida, avanzando y retrocediendo, interrogándose, dudando, con cierto aire de comedia, porque para aprender de nuevo a ver el mundo hay que habitarlo. Nos dice: “La vida es un sueño y el secreto es que no se convierta en una pesadilla”; “A la verdad le gusta esconderse detrás de la belleza”; “Sólo puede entender ciertas cosas el que ya las sabe aunque no sepa que las sabe”. En otros muchos, mantiene un compás ligero e irónico, incluso mordaz, que no escapan, pese a su sencillez, de requerir una relectura más audaz. Aquí van algunos ejemplos: "Se es feliz cuando uno lo es pero no se da cuenta de que lo es”; “Los fantasmas no existen pero insisten”; “Los mejores libros son los que nos dibujan mientras los leemos una sonrisa en la cara sin darnos cuenta”.
Otra característica reseñable de los libros de Ramón Eder es que suele apuntar lances metafóricos sobre el género aforístico, así como sobre la literatura y los libros, con mucha gracia y agudeza, mediante un juego de palabras sencillas y persuasivas, más preocupadas de ser entretenidas que sublimes, como dejan ver estas breverías suyas: “Leer aforismos enseñan a dudar”; El aforismo clarividente es un aforismos para siempre”; “Las mentiras de la literatura pueden decir la verdad de la vida”; “El aforismo que da que pensar provocando una sonrisa nunca es malo”. A Eder le gusta contemplar el mundo con amabilidad, desparpajo y humor. Sus libros llevan implícito la idea de habitarlo bajo la gramática que nos configura, en la que apenas reparamos, para adentrarnos en la magia y el misterio de lo cotidiano. Nos pone en contacto con los enigmas del vivir y nos anima a mirarlos de cerca, con desenfado.
En El libro de las frases transparentes está muy a la vista ese sentir, en cualquiera de sus manifestaciones, donde se puede constatar que sus aforismos son síntesis que brotan de la vida corriente y, al leerlos tan así, nos percatamos de la verdad honda que se deja ver en sus palabras, una verdad que no es una ocurrencia sobrevenida, ni que, en realidad, le pertenece solo al aforista: nos concierne a todos: “Sin los aforismos la vida sería un error porque sólo los aforismos pueden decir verdades como templos”; “El humor fue lo que nos hizo definitivamente humanos dándole la vuelta a lo terrible, consiguiendo que dijéramos sonriendo: «a pesar de todo, merece la pena vivir»”. En palabras de Aitor Francos, que prologa el libro, este es "el menos lírico, de desnudez casi atmosférica" de los que ha publicado Ramón Eder hasta ahora: "busca la claridad donde hay claridad y busca oscuridad donde hay oscuridad, así de sencillo".


.webp)