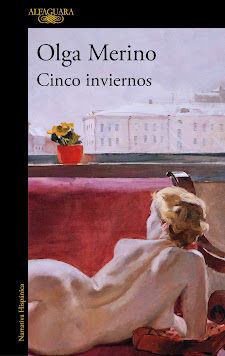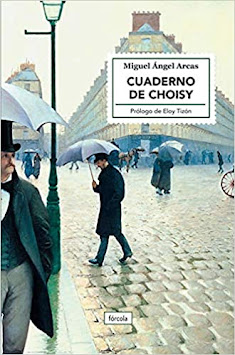Para José Luis Cancho (Valladolid, 1952), autor de cuatro novelas: El viajero junto al mar (1999), Grietas (2001), Indicios (2004) y Lento proceso (2013), así como el libro autobiográfico Los refugios de la memoria (2017), contar lo indecible tiene mucho que ver con ese afán de vivir y de escribir, de rebeldía y de reflexión que el escritor lleva consigo. En su reciente libro publicado, El murmullo de los otros (Papeles Mínimos, 2025), hermoso título con el que debuta en el género del diario, destaca esa interrelación permanente entre la vida y la escritura, como así refleja en estas palabras suyas: “la vida como raíz de la escritura, la escritura como apuesta esencial de la vida”. Lo primero que encontramos aquí, algo muy propio de un diario, es la voz narrativa del autor. Esa voz, además, nos va a acompañar desde la primera página hasta la última, y nosotros, los lectores, debemos creer en ella. Como mínimo, debería hacernos sentir algo que nos permitiera concebir una opinión concreta y constante sobre su verdad, su idiosincrasia y su naturaleza.
Cancho se deja ver en su esencia, y, también, como lector entusiasta de diarios, un género que, como subraya, “te mantiene atento, alerta, a la escucha”. Su libro recoge entradas que van desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2024 y, en ellas, lo que predomina es la literatura por encima de todo, no como artificio que se desentiende de la vida al imitarla, comentarla o ironizarla, sino como la propia vida en sí. La literatura y la vida, la vida y la literatura andan aquí bien cogidas de la mano, como si tal cosa. Ambas también se explican por sí mismas. Cualquier ejemplo de sus ochenta y cinco páginas sería válido para abundar en ello: “Tengo la impresión de que cada día que pasa me vuelvo más huraño, más solitario, más duro, menos accesible a los demás... Me refugio en mis pensamientos, en la contemplación privada de la naturaleza... Por ahora, solo me queda aceptar los ritmos que la creación impone, estar atento a la necesidad interna de escribir”, escribe, valga la redundancia.
Cancho aspira a explicarse por tanteo y aproximación, condensando, a fuerza de tomar experiencias del día a día, con muchas citas y alumbramientos de los libros leídos. En ese sentido, su diario se convierte en un cuaderno de notas, una suerte de cuartel de invierno, una alacena de hallazgos donde abastecerse. En ellos hay estancias e imágenes en las que se han ido colocando trazos de palabras que revelan cosas de lo que le importa de verdad, de lo que le conmueve: “Me pregunto si esto que he empezado a escribir acabará convirtiéndose en un diario de lecturas o en un cuaderno de citas o en un diario de muertos. Posiblemente, los tres a la vez”, nos dice. El murmullo de los otros, en su esencia, es un libro breve e intenso, lleno de detalles literarios y personales extraídos de las horas y los días, que muestran instantes seleccionados, momentos reveladores en los que el propio escritor se interpela con ese mecanismo de evocación de una realidad vivida, y de muchas lecturas, consciente de que cuando lo hace no se puede quitar de en medio.
Abunda Cancho en ese alegato sobre los libros y la lectura con apasionante empeño. Y lo hace con atención y deleite: “Afirma Kierkegaard que para vivir la vida hay que mirar hacia delante, para entenderla hay que mirar hacia atrás.... La memoria es en rigor nostalgia, deseo de encontrarse como en casa en todas partes, afirma Novalis”. En esa misma analogía asienta su manera de entenderse con el mundo a la hora de escribir y verse reflejado en los demás: “Ocultarse en el lenguaje, habitar en él”. En cada entrada encontramos mucha vida arremetida en esa continuidad que supone vivir lo cotidiano, explorando, a modo de ensayo, lo que sucede ante los ojos de quien escribe a poco que fije su mirada sobre el mundo que le rodea.
Un diario siempre dice mucho de la realidad de quien lo escribe, tanto con la palabra escrita como con los silencios guardados entre líneas. El murmullo de los otros es un pretexto para hablar de la inquietud por la literatura y por la vida, para hablar del paso del tiempo y de su huella. Todo en él parece observado con deleite y miramiento, pero, a su vez, con una pátina bienhumorada de regusto por los libros que hace más amena y jugosa su lectura. Ningún género, y mucho menos un diario, puede escapar a la subjetividad del autor, a su propia condición y a sus legítimas motivaciones.

.jpg)
.webp)


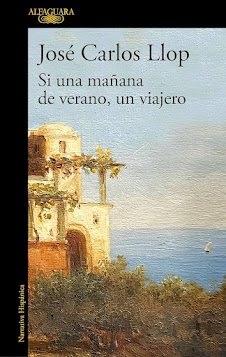






.jpeg)