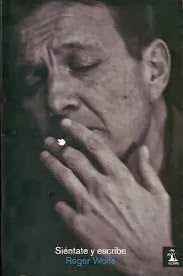Al
escritor le vale todo para aprender, porque la literatura puede
aprovechar lo más insignificante de la experiencia, incluso lo más
remoto acaecido en la vida de cualquiera, para trazar una buena
historia. Y, lo que es más importante, el aprendizaje le sirve para
saber que siempre está a tiempo de escribir algo más y mejor. Esta
consideración literaria sintoniza con el mismo sentir referido al
proceso azaroso y exigente que supone aprender en la vida.
Sin
duda, César Aira
(Coronel Pringles, Argentina, 1949) es uno de los escritores egregios
más delirantes, imaginativos e inteligentes que existen dentro del
panorama literario hispanoamericano actual y que con más entusiasmo
y naturalidad afronta esa realidad caótica inherente al oficio de
escribir. Dedicado afanosamente durante mucho tiempo a la traducción
y a la escritura de novelas, tampoco ha desestimado las posibilidades
que ofrece el ensayo, como aprendizaje y experiencia, para hablarnos
del expansivo universo literario en el que se abastece, con
publicaciones sobre Alejandra Pizarnik y
sobre Copi, pero
especialmente con su inigualable Diccionario de autores
latinoamericanos. De hecho,
esta tarea ensayística siempre ha estado incrustada en su quehacer
literario de forma enmascarada. Él dice que sus libros son ensayos
que disfraza de novelas.
En
esa radical concepción de la literatura, Aira
pone su acento, genuino y particular, afirmando que hoy en día “la
novela es novela de acercamiento”, como si toda narrativa
consistiera en tomar el microscopio para acercar y agrupar todas las
cosas y mostrárselas al lector. Hoy, según sus palabras, “la
novela fluye directamente del autor, sin pasar por la intermediación
de la literatura”, y eso le preocupa. Sostener algo así, insiste,
es errático si la tarea que lo justifica ya no es la de la escritura
en sí misma, sino el desatino por publicar.
Sostiene
Aira que todo
escritor está dispuesto a escribir bien. Esto es una condición sine
qua non que reside en la
mente del verdadero escritor, porque su oficio, la literatura, así
se lo exige. La calidad es una necesidad para que se dé el milagro
de lo que entendemos por Literatura. La literatura, en verdad, no
sirve para nada que no sea ofrecer el placer que produce, nos viene a
decir, y esta promesa se asocia inmediatamente al juicio de calidad
que hará finalmente el lector, como se supone lo ha debido hacer
antes el propio autor.
En
un mundo tan utilitarista como este nuestro, donde todo debe cumplir
una función, la literatura, consciente de su inutilidad, tal como
afirma en su manifiesto La utilidad de lo inútil
(2013) el profesor Nuccio Ordine,
sabe que la única forma de consagrar su validez consiste en producir
placer y admiración. La literatura y las ideas no resuelven los
problemas de nuestras vidas, pero, curiosamente, son tanto más
fecundas cuanto más fútiles parecen.
En
Continuación de ideas diversas
(Jus Editores, 2017) César Aira
se mantiene fiel a sí mismo y a estos principios que rigen esa
manera radical suya de entender la literatura, a través de un buen
puñado de textos breves encajados en un libro de apenas cien
páginas, donde se prodiga con ideas para refutar y divagar sobre el
arte, sobre la vida y sus asombros. El humor inteligente del
argentino siempre aparece, generalmente para encajar mejor el
desconsuelo que destilan sus audaces e incendiarias reflexiones.
Aira
es un maestro de la brevedad y en este libro incisivo y perspicaz
hace gala de esta particularidad extensiva a su narrativa. En esta
miscelánea literaria, reunida en ciento treinta y nueve piezas,
prevalece un denominador común en el que se postula la esencia de su
vocación de escritor reflexivo y apasionado del lenguaje. Aquí
encontramos un aluvión de referencias literarias, confidencias,
anécdotas, microensayos, paradojas, asombros y decepciones, un puzle
en el que cada pieza brota de la inquietud de las ideas, de un
escenario personal ávido de extrañezas y perplejidades, lo mismo
que se manifiesta el lado avieso de la ignorancia, el paso del tiempo
y las correcciones de la vida, la infancia, los sueños imposibles,
las novelas policiacas, el amor a la lectura o el síndrome de la
página en blanco. Pero también nos cuenta la procedencia de su
pulsión literaria a través de los cómics y su temprana admiración
por Proust, Kafka
y Borges.
Continuación de
ideas diversas es un libro
heterogéneo sumamente luminoso, que resume en gran medida lo que
Aira ha ido fraguando
a lo largo de su carrera en su proceder literario, su tono
vanguardista percute de manera exponencial a la hora de esa defensa
que tanto le gusta y que consiste en no apartarse de la idea de que
que la literatura es forma, no solo pasatiempo o entretenimiento. Por
eso “escribir es una decisión de vida –dice– que se realiza
con todos los actos de la vida”... “para ocupar el tiempo”...
“y por ningún otro motivo”.
En resumen, Aira nos entrega un excitante y apasionado libro poblado de apuntes, reflexiones y divagaciones que hablan mucho del secreto literario de quien los promueve y del misterio de la imaginación que los provoca, una obra mordaz y lúcida, escrita con mucho fundamento por un artista dispuesto a mostrar los entresijos de su poética.