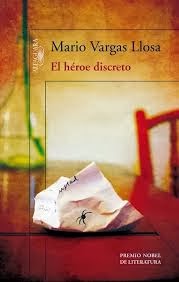La
verosimilitud siempre sale malparada del choque entre el tiempo y el
espacio. Este es el motivo por el cual cuanto más exageradas o
delirantes son las premisas de un relato, más literales y exactas
deberán ser las consecuencias que se desprendan de ellas. Esta
paradoja, si nos atenemos a la novela de espías, novela negra o
policiaca, consiste, según apunta Chandler,
en que su estructura no suele aparecer cuando la examina de cerca una
mente analítica. Es evidente que existe un tipo de lectores
sedientos de crímenes, de la misma manera que hay lectores más
preocupados por la tensión narrativa, por la psicología, por la
pasión o por la irrupción del sexo. Si sumamos toda esta tipología
podríamos acercarnos a encontrar ese lector de mente perspicaz y
entusiasta del thriller, o lo que es lo mismo, predispuesto al
suspense, a lo inesperado.
Con
estas pretensiones se debe acometer la lectura de la novela Las
discípulas (Sitara, 2018)
del escritor Mateo de Paz
(Santurce, 1975), su debut en
el género, un libro
que encaja en ese propósito en el que confluyen el misterio, la
aventura, la indagación, la violencia y el fracaso, bajo el
denominador común del montaje, desde la creación literaria, de una
narración policiaca, que da por sentado que la trama es la que
organiza la intriga. Y es desde esa disposición la que nos permite
encauzar mejor el sentido de su novela, la que nos conduce a un casi
permanente estado de vigilia, de investigación y de descubrimiento
de todo lo que acontece, mirando la realidad a través del propio
filtro del narrador.
“¿Quieres
saber cómo empezó todo?”, es el arranque de la novela, que parte
de una deliberada reflexión del narrador sobre la existencia del
azar y sus consecuencias en el mundo real. Quizás esa pregunta vaya
dirigida al lector o apunte a sí mismo, a la madre, a algún otro
familiar o allegado para revelarle aquel encuentro azaroso que tuvo
con Hugo,
un antiguo alumno suyo del taller de escritura creativa que, tras la
muerte del padre, le entrega la novela inacabada que este había
comenzado para que la termine. A partir de aquí la trama del relato
va tomando razón de ser a través de las tres voces narrativas que
conforman la historia: Jacob,
Hugo
y el narrador que autentifica todo lo sucedido. En esa autenticidad,
el lector encuentra que la voz del narrador que mueve los hilos es
poco fiable, engaña y se engaña a sí mismo en la búsqueda de la
verdad, que es a la vez la búsqueda de la ficción, la búsqueda del
relato que empieza ya a ser el suyo propio.
Se
van sucediendo pasajes en los que la realidad y la ficción se rozan
hasta confundirse. La misión encomendada se topa con el trasvase de
la propia creación literaria. Imágenes, voces, personajes,
vivencias y sucesos ajenos, que entran en acción, van participando
del desarrollo de un proceso creativo que funciona y se alimenta,
precisamente, de todo eso que lo rodea. “La ficción no es lo
contrario de la verdad, sino una manera de verla y descubrirla”,
confirma el narrador, que sabe, además, que “en todo escritor
obsesivo hay un ser empeñado en encontrar la verdad”. Por eso
mismo, no solo desconfía de lo que lee, sino también de lo que vive
y le sale al paso.
En
este libro hay mucho trasvase de soledad, crueldad y fingimiento. Por
un lado, el narrador se encuentra en medio de una investigación a
través de un cuaderno sobre el que tiene que armar un relato de una
novela inacabada que, a su vez, promueve una delirante trama de caza
y captura en la que los personajes femeninos aúnan la mayor fuente
de deseos y de misterio. Hay en todo ello un hilo conductor
existencialista que no rehúye en plantear el problema moral de la
violencia y la amenaza terrorista que caldea toda la novela. Por otro
lado, hay una intencionalidad, tal vez la misma que siente el
narrador, de provocar confusión y desasosiego en el lector sobre lo que va aconteciendo, si es o no real, como también cuestiona si
los papeles de Jacob
es tan solo una impostura para ocultar la verdad y, por tanto, un
encargo irresoluble.
Las discípulas
es una novela intensa, ambiciosa y compleja, con un juego literario
en el que está presente el sentido creativo del relato y la
filosofía mítica de imaginarse a un Sísifo feliz en su quehacer,
un libro arriesgado que obliga al lector a interpelar y desvelar los
problemas que van formulando sus personajes y, en especial, Marcelo,
el narrador y hacedor del relato. Todas las historias insertas, las
matriuskas, están filtradas por su mirada, por lo que escucha de sus
personajes y por el devenir de los acontecimientos, hasta llegar a un
desenlace con dos finales. ¿Estamos condenados como dice Camus
sobre ese mito existencial del mal, la crueldad, el fracaso? ¿O
somos hijos del azar, o de un destino trágico, como sostiene
Unamuno?
El
lector atento no quedará a la intemperie, porque, aunque no se
identifique con Jacob,
Hugo,
ni Marcelo,
las tres voces de este artefacto literario, lo que sí conectará es
con su espíritu libresco y la misión por la que ha sido concebido y
escrito: esa tarea procelosa de su creación, que no es otra que la
vida reflejada en la literatura.