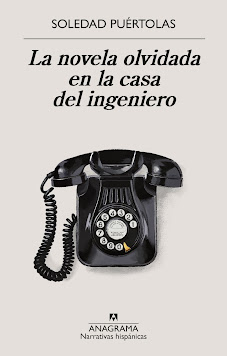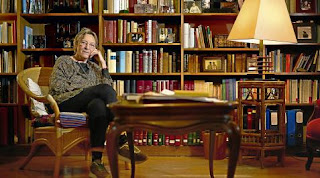Muchas de sus obras sacuden las relaciones de pareja, familiares y de amistad, sin olvidar los demonios interiores del individuo, que siempre aparecen mostrando su complejidad y contradicciones. Volviendo a Intimidad, un relato intenso y apasionante, encontramos muchas reflexiones interesantes y lúcidas que el propio Kureishi pone en la palestra del relato por medio de su propia voz narrativa, como esta que alude a la experiencia vital y al mismo proceso creativo: “Es nuestra imaginación la que construye el mundo; nuestros ojos le dan vida y nuestras manos forma. Los deseos lo hacen prosperar; el sentido se lo da lo que uno pone, no lo que saca. Uno sólo ve lo que está predispuesto a ver, nada más. Debemos crear lo nuevo”. En todo su imaginario está muy presente la necesidad de entender las cosas de la vida, las claves de su interpretación, consciente de que la literatura nace de la vida y es inseparable a ella.
Ciertamente, los yoes literarios que aparecen en sus libros son caminos por los que transitan las historias, como pasajes sin retorno, donde el futuro es el presente y el pasado también es presente. Sin embargo, algo inesperado y terrible trastocó muchos de sus planes. Todo sucedió repentinamente en aquel fatídico año del 2022. Andaba de paseo por Roma con su mujer, durante unas vacaciones de Navidad y, ya de vuelta en el apartamento, sentado en la mesa de comedor, tomando una cerveza y viendo un partido de fútbol, sufrió un mareo. Al poco tiempo recuperó la conciencia, eso sí: “rodeado de un charco de sangre, con el cuello torcido en una postura grotesca”. Un año más tarde de aquel fatal accidente, y tras haber pasado por cinco hospitales, Kureishi seguía paralizado por entero del cuello para abajo.
A pedazos (Anagrama, 2025) es el libro que recoge este terrible acontecimiento, una crónica conmovedora, hermosa, reflexiva, cabal, honesta y rotunda sobre la fragilidad de la vida, la pérdida de movilidad y, también, sobre la lucha por seguir manteniendo la creatividad y la conexión de los demás en medio del desamparo y la adversidad. Kureishi acude a ese rasgo inquebrantable de la escritura como forma de encontrar las claves que expliquen, no solo la realidad del mundo, sino la suya propia de lidiar con lo sobrevenido hasta encontrar un nuevo giro que dé sentido a su vida. Todo remite a percutir en un relato autobiográfico en el que la dificultad de adaptación a una nueva realidad ya no consiste en escribir en un cuaderno o en el ordenador, sino que es imposible realizar tareas cotidianas sencillas, como rascarse la nariz, llamar por teléfono o sujetar un libro.
Por otro lado, el libro destaca, además, la relación que el escritor mantiene con Isabella, su esposa, imprescindible colaboradora, soporte de superación y ayuda en cada menester. Kureishi se adelanta a manifestar que, ciertamente, ninguna enfermedad de relevancia, como la que él está viviendo, jamás se queda atrás en el olvido: “Ojalá lo que me ha ocurrido no hubiera sucedido nunca, pero no hay familia en este planeta que pueda esquivar el desastre o la catástrofe. Sin embrago, de estos giros inesperados tienen que surgir también nuevas oportunidades para la creatividad”. Por eso mismo, y a pesar de la gravedad de su estado, no rehúye del humor y la ironía, dejando testimonio de que la escritura es un trabajo creativo que libera. Y escribe: “Hacemos una aportación al mundo; nuestro arte es para los demás, no solo para nosotros mismos; establecemos una conexión. Esa es la chispa de la vida, una surte de amor”.
Todo el libro en sí está concebido bajo un caparazón literario liberalizador, presentado a modo de diario, en el que no faltan grandes autores reseñados, como Kafka, Dickens, Chéjov, Graham Greene o su amigo Salman Rushdie, entre una larga lista de ellos, bajo una cronología de escritos en los que el autor combina su experiencia personal con su afinidad por la escritura, por medio de una prosa directa, concisa y emocionalmente intensa, en la que está muy presente su lucha interior y una visión humana esperanzadora.


.webp)
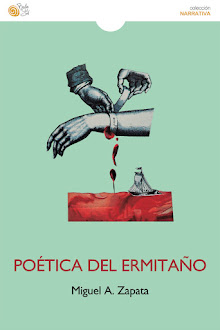


.jpg)

.jpg)





.webp)

.webp)