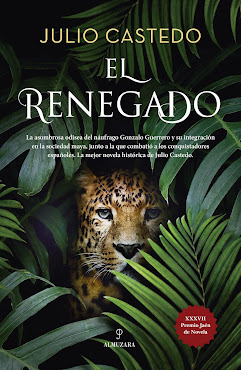Diría que la novela de Raúl Quinto (Cartagena, 1978), Martinete del rey sombra (Jekyll & Jill, 2023) me reconcilia con el género para satisfacción propia. El autor reconstruye un relato orientado a compartir con un lector, al que supone dotado de un determinado saber sobre el asunto histórico que ha elegido. Es, quizá, esa consideración la que prima su interés. El relato se elabora desde ese saber supuestamente compartido: por un lado, lo confirma y lo respeta al menos en grado suficiente para hacerlo activo en el texto (el lector reconoce lo que sabe hasta el momento del asunto); por otro lado, lo amplía, lo matiza y lo completa con nuevos datos, ignorados por el lector no especialista y que, por otra parte, resultan necesarios para explicar las situaciones y las conductas de los personajes que transitan por sus páginas. En ambas bifurcaciones, la novela de Quinto se desenvuelve con talento, con la intención de escribir una novela necesaria.
Por eso mismo, sin ocultarse tras la escritura, se obliga a tomar distancia de sí mismo para que su pulso verbal y su agudeza estética emprendan el relato, sin que el lector apenas note la presencia del autor. Ya, desde el propio título de la novela, quiere encender en el lector la curiosidad, mediante un enunciado que intriga y obliga a preguntarse qué significa martinete y a quién se refiere ese sobrenombre de rey sombra. El martinete es un cante seminal del flamenco. Se dice que surgió en las fraguas de Jerez, Cádiz y Triana (Sevilla), lugares en los que trabajaban gitanos andaluces. Allí empezaron a gestarse estos cantes acompañados con los sonidos de los golpes del metal de la fragua, a modo del martillo con el que trabaja el herrero. Las letras de estos cantes se caracterizan por tener un contexto triste, de pesadumbre y quejío, bajo un tono monocorde. En cuanto a la otra parte del título que alude al rey sombra, se refiere a Fernando VI, un monarca que ejerció un reinado de palacio, caza y celebraciones, entre las bambalinas de la corte y sus intrigas.
Raúl Quinto establece en su novela dos cauces narrativos con una misma conexión temporal e histórica. Por un lado, es el relato de la monarquía española de la primera parte del siglo XVIII bajo el reinado de Fernando VI, por el otro, es la recreación de una página negra olvidada, referida a la represión infligida contra los gitanos en 1749, conocida como La gran redada, por orden del todopoderoso Marqués de la Ensenada, dos hilos narrativos entrelazados que definen el despotismo borbónico, y que contravienen y oscurecen las luces del llamado siglo ilustrado: “Y la caza sigue siendo la caza. La limpieza, el deber. La noche larga del 30 de julio de 1749 se produjo la mayor redada contra la población gitana de toda la negra historia de los gitanos de Europa. El objetivo era la salud del reino, la desinfección y el exterminio”.
Martinete del rey sombra es un retrato fidedigno y colorista de la época y su contrapunto. Quinto, además, nos acerca al tapiz de los jardines y salas de recepciones de Aranjuez, a los entresijos de palacio, desmenuzando sus prácticas, traiciones e intrigas, así como sus lujos, ritos y despachos de Estado del antiguo régimen, mediante una prosa persuasiva, bien tamizada y concisa en descripciones: “El palacio es un sistema vivo de pasillos, despachos y murmuraciones. La Corte, dijimos, es una prótesis del rey, los anillos de un dios planeta atrapados por la gravedad de su cetro... Un universo fernandocéntrico y excesivo”. Y desde ese firmamento, el autor nos muestra los satélites y las estrellas fugaces que giran alrededor del rey: su mujer, la hedonista Bárbara de Braganza, el astuto Marqués de la Ensenada, el malogrado rey Luis o la infortunada María Luisa de Saboya. Y a todos ellos se suma un extenso elenco de cortesanos que incluye ministros, cantantes, clérigos, diplomáticos, artistas e ilustrados.