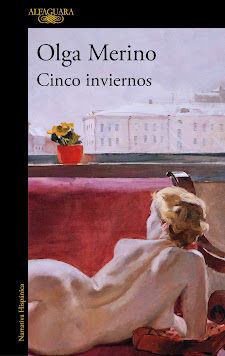Desde sus comienzos literarios, su obra, por tanto, sigue una estela que plantea persuasivamente un viaje interior a sí mismo, un trayecto que continúa a su Ítaca, a su mundo literario, como una infinita excursión circular. En cierto modo, obedece a una constante suya sobre idénticas inquietudes literarias en las que si hay algo notorio y distintivo en su escritura es que no hay ninguna novela suya encasillada en lo convencional. Cada una de ellas ofrece al lector el sesgo de que la vida artística tiene mucho de experimentación y creencia en su quehacer. Un autor, como él, tan literato, egregio y embaucador, con la única ambición de escribir siempre y no dejar de hacerlo, nos cautiva con sus libros a tantos lectores letraheridos, una y otra vez, para incidir y repetirnos que él escribe para escribir, no para haber escrito y publicado.
Vuelve ahora, para gozo de muchos, a ese cónclave literario suyo mediante el que pretende proseguir su ruta ascendente, ya consagrada, con una nueva novela que conecta, con rumbo y esplendidez, con obras capitales de su narrativa, como Historia abreviada de la literatura portátil, la citada Bartleby y compañía, El mal de Montano o París no se acaba nunca, y que, además, ensancha ese gran desafío persistente de su obra: literatura sobre la propia literatura. Al protagonista de Canon de cámara oscura (Seix Barral, 2025), Vidal Escabia, le ha quedado un mandato de su maestro y mentor, el escritor Altobelli, una tarea encomiable que consiste en confeccionar un canon singular e “intempestivo”, como así lo califica el narrador, llevado a cabo desde una biblioteca mal iluminada. Allí tomará cada día un libro que conforma el proyecto en marcha de seleccionar 71 volúmenes de dicho canon “desplazado”, tomando alguna cita o fragmento del mismo, unido a sus propias notas e impresiones que van sucediéndose una tras otra.
Y, una vez más, Vila-Matas pone su inventiva libresca en dirección a esa confabulación a la que nos tiene acostumbrados a sus lectores, en la que la vida y la literatura maniobran para buscarse y establecer vínculos entre sí. Este menester convierte a su protagonista en un idóneo precursor para resaltar el sentido de la escritura, como si se tratara de un insólito androide, un Dever-7, programado para forjar el meollo de la trama. A este hilo conductor se suma también la novia de dicho protagonista, la museóloga Violet, especialista en entrever las conexiones que se dan en los museos entre los visitantes y la obra artística, así como su reflejo en la realidad. Por otro lado, le importa a Violet saber en qué momento de la trayectoria de Escabia surge su vocación por la escritura, por ese lugar por donde fluye la imaginación con sus ficciones engarzadas.
Todo el despliegue narrativo del libro se afana en mostrar la pulsión literaria que promueve. Le importa subrayar su forma concebida de corte fragmentario: “¡Los fragmentos! –dice– No son, no son, como tanto se cree, una parte más del todo, sino una parte importantísima del todo. Por eso tienen que tener la potencia suficiente para que podamos abrir un libro por cualquier página y leer sin necesidad de saber qué ha sucedido antes o pasará después”. Por otro lado, la novela promueve un viaje literario a través de los libros, de lo recóndito a la luz, en pos de realzar la escritura como meta superior, pero necesitada del encendido seductor de la lectura.
Hay, además, otra idea alimentada, muy propia del escritor barcelonés, de ir creando una biblioteca más operativa y luminosa, más dispuesta a eliminar libros que a aumentarlos. Esta idea lleva aún más lejos: a subrayar que los libros no solo tienen valor por sí mismos, sino también en relación con otros y, en particular, con nosotros mismos. Se nos va el tiempo admirando los libros y autores que van apareciendo, clásicos y modernos, sin apenas darnos cuenta de que también reflejan que somos ficciones insertas en nuestro vivir, en nuestra conciencia. Nos bastaría leer al azar un párrafo cualquiera del libro para identificar este espíritu vilamatiano que tiene mucho que ver con la importancia de introducir citas en su narrativa.


.jpg)
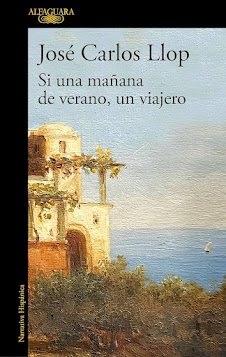








.webp)





.jpeg)