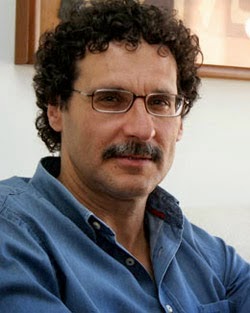Termino de leer El peligro de estar cuerda (Seix Barral, 2022), de Rosa Montero, un libro entre el ensayo y la ficción en el que se destaca precisamente la idea de que “ser raro no es nada raro”, y en el que se viene a decir que la vida tiene bemoles, esto es, genialidad y locura: “De hecho, lo verdaderamente raro es ser normal [...] Todos somos raritos, aunque, eso sí, algunos más que otros [...] Las rarezas abundan [...] Quienes nos dedicamos a juntar palabras tendemos más al descalabro mental [...] Estar loco es, sobre todo, estar solo [...] Hay una frase de Henri Michaux que me encanta: «El yo es un movimiento en el gentío». Muy cierto; en el gentío que nos habita, el yo es un garabato fugaz, una estela de humo que va mudando de forma constantemente”.
El libro de Montero es, sobre todo, una autoexhortación de citas y reflexiones, una especie de manifiesto y elogio de los raros, en el que se incluyen también remembranzas y anécdotas emocionantes sobre cómo actúa la mente en la invención del proceso creativo: “De eso precisamente va este libro –nos dice. De la relación entre la creatividad y cierta extravagancia. De si la creación tiene algo que ver con la alucinación. O de si ser artista te hace más proclive al desequilibrio mental, como se ha sospechado desde el principio de los tiempos”. Hay, además, una vertiente autobiográfica muy clara contra la resignación de dejar de escribir, de no perder la escritura, de no perder el nexo con la vida, de trasladar al papel lo que sucede en el imaginario: “Cuanto más te gusta la idea de lo que vas a escribir, más miedo te da no estar a la altura de tu musa. Merodea siempre la obra, como también merodea la locura. La cuestión es saber quién termina ganado”.
El peligro de estar cuerda parte de la experiencia personal de su autora y, especialmente, de numerosas lecturas y memorias de grandes luminarias de las letras, como Pessoa, Virginia Woolf, Stefan Zweig o Silvia Plath, entre otras muchas, con la intención de ofrecernos en su despliegue ensayístico un apasionante texto sobre los vínculos entre la creación literaria y el desarreglo mental. Comparte con el lector muchos asombros y curiosidades sobre cómo nuestro cerebro se las compone para crear, desmenuzando muchos de los factores extraliterarios que interfieren en el proceso. El libro habla de la prodigiosa herramienta que es la escritura, un don que tiene sus repercusiones, como señala esta cita de Bukowski resaltada por la autora: “Escribir es un don y una enfermedad. Me alegro de haberme contagiado”.
Rosa Montero vuelve a cautivarnos, como hizo anteriormente con La ridícula idea de no volver a verte (2013), con entretenidísimas páginas cargadas de buenas resonancias literarias. En esta ocasión, se identifica con las experiencias vividas por otros muchos autores y autoras como Proust, Onetti, Dickinson, Emmanuel Carrère, Úrsula K. Le Guin o Doris Lessing. De sus vidas y libros extrae vivencias y significados que enriquecen la lectura no solo del libro, sino también de la vida, la soledad y la intemperie a las que cada uno se enfrenta a la hora de arriesgar con la escritura, de creer en el poder de las palabras. Soledad e intemperie que comparten, en muchos aspectos, los raros, los locos y los artistas, sobre todo los escritores, obsesionados buscadores de historias que fijan su conjuro en las palabras como resquicio irrefutable para dar forma al mundo, a su mundo: “encerrada a solas, en una esquina de tu casa, inventando mentiras”.
Viene también a sostener que la consonancia de ser diferente, de sentirse raro, inadaptado o extraño con el resto, pende de un hilo suelto que conecta con los sentidos y las emociones, que responde y hace frente a la inconformidad de la vida de un yo agitado por las acometidas del destino. La escritura se confabula aquí para alumbrar, inquirir y darle cuerda al reloj de nuestra cabeza: “Escribir es un milagro poderoso que, paradójicamente, nace de la impotencia, y que permite a quien está preso de sí mismo (de su cabeza fallida, de su neurosis, de un mundo irreal) construirse una existencia lo suficientemente válida”. Todo esto se pone aquí en valor. La conciencia de la escritora está presente, conciencia de que escribir la salve: “juntar palabras para poder aguantar el miedo de las noches y la vacuidad de las mañanas”.
En El peligro de estar cuerda encontramos una vida examinada, valiéndose además del resorte inapelable de lo mucho que se parece la literatura a la vida, un itinerario sagaz que desvela, en gran medida, los linderos por donde transcurre la propia concepción literaria que ha ido encarnando Rosa Montero. Son los libros que ha leído los que nos hablan de ella.