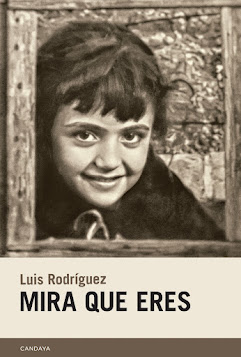En la literatura suelen abundar las referencias, las alusiones, las intenciones más cultas o más populares y, quizá por eso mismo, las más ocultas, misteriosas y personales de las que el escritor dispone a la hora de contarnos lo que en verdad bulle por su cabeza, lo que siente y palpa, lo que le gusta y decepciona. Ocurre a veces que el oficio o el arte de escribir se escurre en su intento de encontrar símbolos para lo inefable. Y por eso mismo, el escritor tiene la obligación de elevarnos, de ampliar nuestros horizontes, de alentarnos, de rastrear en los pormenores de las cosas. El poeta y ensayista Javier Sánchez Menéndez (Puerto Real, Cádiz, 1964) es un escritor beligerante y crítico en ese sentido, al que no le importa arriesgarse y bajar a la arena de la realidad, desde la subjetividad de una mirada profundamente comprometida con la verdad y con la literatura.
Todas estas intenciones son motivos suficientes para seguir escribiendo y pulsando la realidad, algo que en Sánchez Menéndez es primordial para seguir confiando en ella como fuente de inspiración de su pensamiento y del imaginario de su literatura, de hacernos pensar que la realidad se compone de cosas y personas concretas, más que de ideas e intereses generales. Las guardas (Siltolá, 2024) contiene un buen repertorio de señales y razones de escritos sobre libros, poesía, autores, actualidad y cultura, dispuestos sin cortapisas, con aire de libertad, apuntando la mirilla sobre la realidad de lo que verdaderamente importa. El libro reúne una selección de artículos suyos publicados en el Diario de Córdoba, entre el 2013 y 2024, que ponen su foco e ideas, más que para sacarnos de dudas, para entrar con más tino en ellas: “La realidad es indivisible -dice, pero algunos se empeñan en partirla a trozos. La apariencia es conveniencia, y se funciona con apariencia por mera conveniencia”.
Encontramos elogio de la lectura, de los buenos libros, al igual que lamentos de una cultura menguante, tan necesitada de estímulos: “La ausencia de cultura nos dejará un hueco insalvable en nuestras vidas”, advierte. Pero también, por otro lado, festeja su confianza en los clásicos, en sus poetas celebrados y queridos con semblanzas y reseñas entusiastas, como las que firma sobre Ángel González, María Zambrano o Nicanor Parra, al igual que sobre otros poetas vivos por los que siente admiración, como Karmelo C. Iribarren, Juan Cobos Wilkins o Antonio Carvajal. En otra de sus piezas, que lleva por título Naturaleza, se para en resaltar su fervor por la lectura como alimento y consciencia, y matiza: “Pero no solo la lectura es alimento, la mera contemplación de la naturaleza puede enseñarnos infinitos matices... Que el ser humano madure en armonía es fruto de la naturaleza y del cuerpo de lecturas. Pero los libros hay que elegirlos con inteligencia, con la sabiduría de la propia elección”.
Las guardas despliega 82 textos, cada una de ellos nominado con el mismo título con el que apareció en la columna del diario, por donde transitan reflexiones, sentencias y reflejos de la realidad del momento vinculados al discurrir de la cultura, la edición de libros, los premios literarios, las librerías... No pretenden menoscabar lo que hay de verdad en todo ello, sino apuntar y apuntalar sus lances. Lo que le importa a Sánchez Menéndez es sacudir al lector y animarle en busca de la literatura de verdad, aquella “que está por encima de los criterios, y de los registros, y de los tonos, y de las entrevistas”. Y desde luego, insistiendo en que leamos a Cervantes, “que un buen libro es un compendio infinito de magia enriquecedora”.