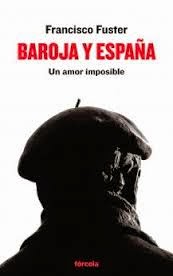La figura de Pío Baroja acaparó el gran peso de la popularidad de los miembros de su familia. Pero en el seno de ella, el autor de Las inquietudes de Shanti Andía no fue el único que se dedicó a la creación literaria. Sus hermanos Ricardo y Carmen, y también sus sobrinos Julio y Pío escribieron y publicaron sus memorias. Si hay algo a destacar en esta familia es que todos han compartido un sesgo genuino que se repite en su genealogía familiar, su carácter melancólico y nostálgico, al que, igualmente, se añade una necesidad vital de rememorar cualquier tiempo pasado y de poner en negro sobre blanco sus vivencias y recuerdos, como muy bien señala Francisco Fuster en su estupendo libro Aire de familia (2018).
A esta tendencia familiar se une ahora Pío Caro-Baroja (Madrid, 1969), hijo del cineasta, documentalista y escritor Pío, sobrino del antropólogo e historiador Julio Caro Baroja, y, por ende, sobrino nieto de Pío Baroja, con El cuaderno de la ausencia (Cátedra, 2020), un libro emotivo y fragmentario, poblado de recuerdos y manifestaciones de amor filial. Como dice en su contraportada, el autor reflexiona a cerca de la muerte de su padre y, de paso, se adentra en la memoria de su linaje. Nos llevará, pues, a Itzea, la casa fortín que mejor simboliza el espíritu barojiano en Vera de Bidasoa, así como viajaremos al barrio de los Jerónimos, a la otra casa familiar de la calle Ruiz de Alarcón de Madrid, y, también, al sur de España, al cortijo de El Carambuco en Churriana (Málaga), a su vez, compartiendo recuerdos italianos, de la Pampa argentina y de México.
Todo este marco conforma el mapamundi del cuaderno con el que Pío Caro-Baroja pone rumbo a un viaje al pasado lejano y al más reciente de una época revivida por su propia memoria, la de un hijo que, tras la muerte del padre, decide volcarla en un diario en el que depositar todos los ecos de estos lugares por donde deambuló la figura paterna y forjó su existencia, así como una ocasión propicia para evocar episodios vividos con cierto detalle en el ámbito de un linaje tan significativo como el de su familia, los Baroja.
Y dentro de esa andadura y amplio contexto, las primeras páginas irrumpen con un desplazamiento que hace el autor a Itzea a las tres semanas de morir su padre, el lugar donde quería haber pasado los últimos días de su vida. Allí acude el hijo para sentir su presencia, para moverse por cada uno de los rincones de la casa y dar cuenta de sus sensaciones: “El estado natural de Itzea es la oscuridad –escribe–, y a oscuras transcurre y ha transcurrido la mayor parte de su vida, durante los meses que nadie la habita. Prosigo mi camino pensando en la idea de que existen dos Itzeas: una, la conocida, la nuestra, la que se va desvelando cada vez que abro las contraventanas, y otra sombría, oscura, ajena por completo a sus habitantes, iluminada solamente con la poca luz que se pueda colar desde algún ventanuco mal cerrado o una ventana desportillada. Y por momentos no sé por cuál de ellas me desplazo y en cuál habito”.
El libro continúa por esos derroteros, el que corresponde a un diálogo elegíaco entre dos seres que se buscan, uno que habla mediante el recuerdo y el otro ausente, pero oyente desde la conciencia de quien lo interpela y lo aferra en su memoria, como si entre ambos se propiciara una camaradería insólita, capaz de mantener una conversación prolongada que llene con palabras el vacío que uno ya dejó para siempre, quedando en el aire su esencia, que a ratos se manifiesta, de manera castiza, viva y entrañable. Y en ese acercamiento al mundo del padre se para en tierras mexicanas donde floreció su amor al cine y a la poesía. De dicho rastreo por su vida, en la que también toma protagonismo la publicación de libros en la editorial de la familia, el sello Caro Raggio, se vale para describir con orgullo a su padre como el personaje más barojiano, el más ácrata y aventurero del imaginario familiar, más allá del espíritu recóndito de Itzea y del amor de todos a los libros.
Todo el libro en sí está lleno de notas familiares y también de apuntes de campo que ha ido tomando en tierras andaluzas o en parajes argentinos sobre especies de pájaros, así como los cuidados y mimos desplegados en la huerta de Churriana y de Vera. Tampoco se quedan al margen los recuerdos de los paseos por la Cuesta de Moyano, y las horas de trabajo en la casa editorial que todavía sigue dando motivos de satisfacción con nuevas publicaciones. Y cómo no, la presencia del tío abuelo no podía faltar. La figura literaria de Pío Baroja tiene tanto peso en la familia que por todos lados hay referencias de él, de sus libros, de su controvertido carácter y de su vigencia literaria. Y no digamos de los objetos. En cualquier rincón habitado por un Baroja no es reconocible si en él no encontramos esos objetos singulares, mayormente enlazados al entorno familiar. También, en los pasajes de este libro se alude a estos vínculos con sumo detalle y gusto.
Conforme vamos leyendo, siempre hay un resquicio para volver al corazón de Itzea, el hogar en el que la vida doméstica, sobre todo en verano, se hacía más palpable para el clan familiar, y muy especialmente para los que crecieron y se educaron en ella, como partícipes de sus tertulias. De todo esto da cuenta el padre del autor en su libro de memorias Itinerario sentimental: guía de Itzea (2002), una obra en la que homenajea lo que hervía en aquella estancia, un lugar prodigioso, casi de Ateneo, que supuso para él un periodo muy provechoso donde oyó y aprendió más que en todo su paso por colegios y universidades, según cuenta.
La literatura ha sido siempre un vehículo para el dolor y, desde luego, lo autobiográfico es una manera de llegar a la literatura. El cuaderno de la ausencia encarna esa dualidad con valentía y calidez. Es un libro que habla de duelo, pero también de vida y literatura, y lo hace con gratitud a una estirpe familiar y a una tierra vasca, y que da razón de ser a esa idea tan barojiana de soledad, sentimentalismo, sinceridad y curiosidad, que define, en gran medida, el carácter de sus miembros. Tal vez, lo mejor del libro sea ese tono personal que le da plena autenticidad y que lo atraviesa por completo, con cierto aire nietzscheano de aceptación del destino, o lo que es lo mismo, de la teoría del eterno retorno que postula que la vida ha de ser tal que la muerte parezca una injusticia y, aún más, cuando de quien se habla es de un hombre que fue un buen padre. Este es un libro hermoso y testimonial, fecundo en vivencias, y, desde luego, muy bien escrito.