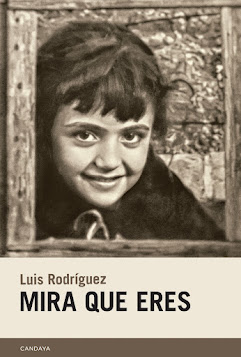Ya, desde sus inicios, el lector se da cuenta de que asiste a un despojo sentimental honesto, transformado en una carta al padre en la que quien habla es la hija para explicar su rabia contenida y su dolor prolongado e implacable durante años, y que, ahora, desde el poder de la escritura, la empuja a desatarse del pasado y recuperar la memoria mediante la escritura para sobrellevar mejor las vergüenzas, el peso de lo real y, tal vez con ello, derribar el estigma. Trasciende aquí la puerta oculta que toda vida familiar tiene, ese laberinto propio de silencio, de pasillo sellado. En el seno de este núcleo familiar persiste un infierno en ascuas, un sentimiento de culpa indeleble en el alma de quien habla, de quien sabe que, aunque están muy cerca unos de otros, conforman un archipiélago de seres separados por un cerco infame que impiden que conecten.
Dice la narradora que anda necesitada de simular el silencio para que, de una vez por todas, las palabras tengan el significado que deben tener para entendérselas tras la muerte del padre, para intentar comprender a ese padre ausente y desconocido que fue en vida. Eso es, en esencia, el asunto central del libro: conocer quién era el padre, dentro y fuera de su alcoholismo. Y ese mismo discurrir llevado también a una indagación en torno al lenguaje sobre cómo narrar la experiencia individual y conducirla al territorio de lo indecible, de lo execrable de un comportamiento que termina en lacra y en vergüenza: “La vergüenza es una emoción asociada a la moral y a la conciencia. A la censura, a la mirada ajena, a la duda si una es digna de ser querida. Su símbolo es la mancha, aquella que no se puede limpiar y que es objeto de todas las miradas”.
Material de construcción es un título que reúne distintas consideraciones. No es solo un epígrafe referido al negocio familiar de los padres de la narradora, un almacén de cementos, azulejos, lavabos, mamparas o griferías dispuestos para la venta en Rentería, sino que, a su vez, infiere en un juego simbólico referido a los materiales de los que estamos hechos y nos conforman como seres humanos. Cabe decir que, en ese juego de palabras, está presente también cómo se ha ido construyendo la novela: en capítulos largos y cortos, bajo la forma de diario, y en la que además aparecen cartas del padre. Digamos que ofrece diferentes perspectivas por donde se cuela la memoria de la narradora para contar la realidad, con nombres y apellidos, de quienes han conformado el mundo circundante del padre: vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares.
También queda retratado el ambiente de aquellos años duros de los ochenta en Euskadi, una época combativa, de violencia, drogas, batallas callejeras, bajada de persianas, miedo y tensión política. Todo transcurre desde un punto de vista en el que a menudo entra la mirada de una niña, de una adolescente o, de una mujer madura que habla desde su interior: “Dejo que las palabras hagan su trabajo. El silencio no existe, es hablar hacia dentro. Creía que era una manera de desaparecer, de guardar las palabras solo para mí, sin calcular que, además de las mías, las palabras de los demás también se me quedarían dentro. Por el contrario, hablar es en ponerse en peligro”.
Eider Rodríguez pone voz además a una madre, la suya, que lleva para adelante el negocio familiar al propio tiempo que se sobrepone de las recaídas y asperezas de su marido: “Hablo por teléfono con mamá. Le digo que estoy escribiendo sobre papá. Le digo que ella sale. Creo que no le gusta, pero es mi manera de decir la verdad”. En ese ir hacia la madre en busca de consuelo tras la muerte del padre, queda fuera lo que supuso ese acercamiento: descubrir a una mujer sufrida y sacrificada, contrapunto de un padre desvalido y menguado, una madre que supo rearmarse calladamente. Todo este sentir de madre e hija sobre el padre queda bien resumido en esta entrada del diario que dice tanto en una sola línea: “Estabas dispuesto a morir por nosotras, pero no estuviste dispuesto a vivir por nosotras”.