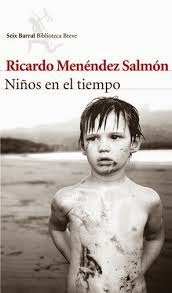Todas estas vetas profundas de sentimientos emanan como un desencadenante en la nueva novela de Fernando Aramburu (San Sebastían, 1959). El niño (Tusquets, 2024) surte de un espantoso suceso real acaecido en un colegio público de la localidad minera de Ortuella, en Vizcaya, el 23 de octubre de 1980. Una explosión de gas en la caldera ocasionó la muerte de cincuenta niños de entre cinco y diez años y, también la de tres adultos, destruyendo totalmente la planta baja del edificio. El escritor donostiarra pone su mirada narrativa en aquel tremendo infortunio, perfilando algunos detalles colectivos de la tragedia: el quebranto de las familias afectadas, los actos funerarios y los destrozos materiales de la explosión, pero, sobre todo, vuelca su escritura en el ámbito familiar de Nuco, el niño que pone título al libro, uno de los fallecidos en aquella tragedia.
Para esta acometida literaria, Aramburu pone en guardia a los lectores, en su nota preliminar, advirtiéndoles de que van a encontrar diez breves pasajes, dispuestos en cursiva, con la idea de subrayar, según sus palabras, “ciertos pormenores no tomados en cuenta por el narrador, los cuales aportan datos creo que valiosos sobre los personajes y sus circunstancias”. Considera que esta intromisión suya pueda perturbar al lector y, por esto mismo, exculpa a cualquier de ellos que decida saltárselos sin más. Algo que, como en mi caso, da más motivos para no hacerlo y para tenerlo presente, un recurso novedoso y bien dispuesto para ponerle voz al propio texto, que se dirige al escritor en tercera persona y exponerle algunas conjeturas, no solo a la fabulación sobre determinadas informaciones e impactos, sino al tono elegido, así como señalar la necesidad que muestran sus personajes de no convertirse en sujetos de un reportaje o en meros arquetipos de una historia como esta, tan desdichada, para acabar en una lección moral.
Aramburu, como buen narrador que es, se afana en su novela para que esta logre su apropiado tono dramático, escogiendo para ello una voz narrativa en tercera persona de tamaño proporcionado, para que encaje con verosimilitud y acierto formal, a modo de crónica novelada, en un escenario en el que destaque, por encima de todo, el discurrir de sus personajes seleccionados, Mariaje y José Manuel, los padres de Nuco y, especialmente, Nicasio, el abuelo, cuya personalidad y fuerza en el relato oscila entre la sabiduría de lo cotidiano y la conciencia de la pérdida, entre los afectos renombrados de su nieto y la enajenación involuntaria de su propia existencia, adherida a una soledad inadmisible. Resulta emotivo cada aparición suya en la narración y en los diálogos. Lucha por no enloquecer, de forma que para evitarlo resuelve mantenerse cercano al nieto muerto, no solo visitando a diario su tumba, sino también haciéndole partícipe en sus soliloquios, incluso recreando una habitación para el nieto en su propio domicilio. Su figura es quizá la más vulnerable y previsible, en contraste con la representada por los padres, más atareados en tamizar un duelo insuperable.
En el corazón de todos ellos, la desolación se transforma en ausencia irreparable y clamorosa. La pérdida de Nuco sobrevuela todo lo que les rodea. La falta de estímulos no le quita a la madre tino para reconocer que no se puede parar: “porque la vida es precisamente eso, moverse, respirar lo queramos o no, abrir y cerrar los párpados sin darnos cuenta, hala, venga, hacia la siguiente prolongación de la ruta con la esperanza de encontrar detrás del horizonte una razón, un objetivo, quizá un punto de llegada”. Hay que señalar que Aramburu sortea con brillantez y mucho oficio el peligro de caer en un vano patetismo, llevando el relato por la senda de la contención y del respeto, sin perder la capacidad de impregnar al lector de empatía y compasión. Para tal fin, el autor se vale al exponer la narración de lo sucedido a través del testimonio de Mariaje, quien encomienda su memoria, inquietudes y emociones al autor.